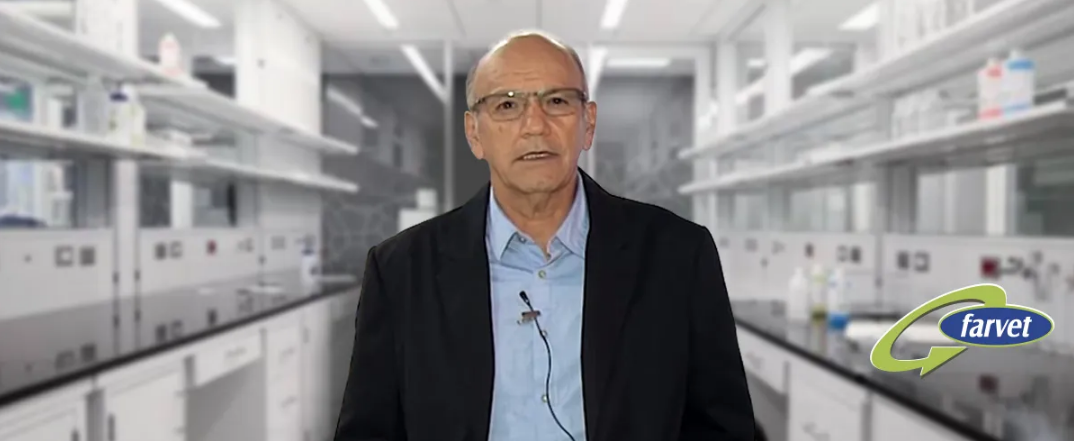
Por Manolo Fernandez. MV, MSC, PhD h.c
Nací hace setenta y ocho años en la Leal y Noble Ciudad de los Caballeros del León de Huánuco, cuna de historia y misterio, donde las montañas parecen custodiar los secretos de la civilización de las manos cruzadas y el rio Huallaga murmura verdades que solo el alma escucha. Mi llegada al mundo no fue bajo el resguardo de la abundancia ni la facilidad, sino en el seno de una familia marcada por los contrastes del amor, la pérdida y la esperanza.
Mi madre, una mujer de temple y corazón inmenso, debió vivir en la casa de mis abuelos paternos, soportando las incomodidades de un entorno que no la acogía del todo. Su madre había fallecido cuando ella tenía apenas siete años, y su padre —un ingeniero civil español, inmigrante y soñador— tuvo que ser padre y madre a la vez, forjando en ella una fortaleza que más tarde sería mi mayor herencia.
Mi abuelo materno fue una figura decisiva en mi vida. Desde pequeño sentí por él una conexión inexplicable, casi espiritual. Cuentan que, siendo apenas un niño de cinco años, salí solo de la casa de mi abuela paterna y caminé más de un kilómetro hasta la suya, sin guía alguna, como llevado por un instinto invisible. Cuando él me vio llegar, sorprendido, entendió que aquel niño no solo era su nieto, sino su destino. Ese episodio marcó el inicio de una relación que moldearía mi carácter y mi destino.
Mi padre, por otro lado, fue una sombra distante. Su amor por el juego y los azares de la suerte lo alejaron del camino del deber. Pocas veces lo tuve cerca; y sin embargo, su ausencia fue una escuela severa que me enseñó el valor de la presencia, la importancia de la responsabilidad y el sentido profundo de ser un guía, algo que yo procuré ser para mis hijos y alumnos durante mis 35 años de docente universitario.
Mi madre, a pesar de los tropiezos, nunca se rindió. Buscó su propio camino en el conocimiento y los libros. Estudió Lengua y Literatura en la universidad, convirtiéndose luego en profesora universitaria. Su ejemplo me enseñó que no hay edad ni circunstancia que limite el crecimiento intelectual. Ella no fue científica, pero su disciplina, su amor por la enseñanza y su curiosidad por el mundo sembraron en mí la semilla que germinaría como una pasión: la ciencia.
Desde muy joven quedé fascinado por los misterios de la química. Mientras mis amigos jugaban en las calles, yo me perdía en el asombro de ver cómo un cambio de color o una simple combustión revelaban leyes invisibles del universo. Experimentar era, para mí, una forma de orar; cada reacción química era una revelación del orden divino que rige lo pequeño y lo inmenso.
Con el paso de los años, mi destino me llevó a Ica, donde postulé a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ingresé a Medicina, impulsado por el deseo de entender la vida desde su raíz, pero mi vocación verdadera comenzó a hablarme en silencio: la microbiología.
La vida, sabia como siempre, me puso en el camino del Dr. Luis Saona, un hombre de ciencia formado en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Él fue más que un maestro: fue mi mentor, mi amigo, mi espejo. Con él comprendí que el conocimiento no solo se transmite, sino que se contagia. Que un verdadero maestro no enseña respuestas, sino preguntas.
Por él, descubrí el fascinante universo de los microorganismos, esas criaturas invisibles que sostienen la vida, gobiernan la salud, e incluso determinan la historia de las especies. Cuando observé por primera vez una colonia bacteriana bajo el microscopio, sentí una emoción parecida al amor: la certeza de haber encontrado mi propósito.
Desde entonces, cada laboratorio se convirtió en un templo. Aprendí a reconocer el olor de las bacterias, a interpretar sus comportamientos, a escuchar su “lenguaje” silencioso. Y aunque para muchos podía parecer un trabajo frío o técnico, para mí siempre fue un arte: el arte de dialogar con lo invisible.
Años después, ya como docente y científico, entendí que la ciencia no es solo un conjunto de fórmulas, sino una forma de espiritualidad racional. La ciencia purifica el alma cuando se practica con ética, y ennoblece al ser humano cuando su objetivo no es la fama ni la fortuna, sino el bien común.
Tuve la bendición de formar una familia maravillosa. Mis hijos heredaron mi amor por el conocimiento; uno siguió mis pasos en la ciencia, y mis nietos —seis en total— son hoy el reflejo del esfuerzo de generaciones. Dos de mis nietas se dedican a la biología molecular en los Estados Unidos, y una de ellas se encuentra ya en la etapa de su doctorado, profundizando en el vasto campo de la genómica. Cada logro suyo es una confirmación de que el legado del trabajo y la honestidad trasciende el tiempo y el espacio. Mis nietos varones, por su parte, se desarrollan en el mundo de las finanzas, construyendo futuro con disciplina y visión, demostrando que toda rama del saber, si se cultiva con pasión, puede servir a la humanidad.
Hoy, al mirar atrás, contemplo una vida de lucha y gratitud. No siempre fue fácil. Hubo errores, decepciones, y noches de cansancio donde la fe parecía quebrarse. Pero cada obstáculo fue una lección, cada caída un recordatorio de que la grandeza se mide por la capacidad de levantarse sin perder la humildad.
Comprendí que el éxito verdadero no está en acumular riquezas ni reconocimientos, sino en dejar huellas, en formar discípulos, en inspirar confianza, en servir con el ejemplo.
Por eso, cuando contemplo el desarrollo de FARVET, siento orgullo y esperanza. FARVET no es solo una empresa: es una visión hecha realidad, una comunidad de mentes y corazones que apuestan por el Perú, por su talento y por su futuro. Es el resultado de décadas de trabajo, sacrificio y convicción en que el conocimiento, si se pone al servicio del bien, puede transformar naciones.
FARVET representa lo que siempre soñé: una familia científica, unida, sólida, que crece no solo en tecnología, sino en valores. Una institución que demuestra que la excelencia no es privilegio de los países ricos, sino fruto de la perseverancia, la fe y la pasión de su gente.
Hoy, a mis setenta y ocho años, puedo decir con serenidad que he vivido una vida plena. Que el niño que caminó solo por las calles de Huánuco en busca de su abuelo se convirtió en un hombre que caminó por los senderos del conocimiento en busca de la verdad.
Mi mayor recompensa no son los títulos, los premios ni los cargos.
La verdadera gloria está en contemplar la huella que dejamos en los demás: en mis alumnos que continúan el camino del conocimiento, en mis hijos y nietos que heredan el espíritu del esfuerzo, y en cada aliado y cliente que comparte con nosotros la fe en un propósito más grande.
Servir a la ciencia es servir a la verdad. Servir a la patria es sembrar futuro. Servir a la humanidad es trascender el tiempo. En cada proyecto, en cada vacuna, en cada alianza que FARVET construye, late esa misma convicción: que la grandeza no se mide por lo que obtenemos, sino por lo que entregamos al mundo.
Porque cuando el conocimiento se comparte y el bien común nos guía, incluso el más pequeño acto de servicio se convierte en inmortal. Así, con la misma curiosidad de aquel niño que mezclaba sustancias para verlas arder, sigo creyendo que el universo es un laboratorio de milagros, donde cada vida, cada célula y cada pensamiento son una reacción divina que nos invita a comprender y a amar más.
Porque cuando uno vive para hacer el bien y trabaja con el alma limpia, el éxito no es un destino, sino una consecuencia natural.
Fuente: CanalB
El congresista Edwin Martínez…
El Gobierno decidió ratificar…
La seguridad de la información…
Lima fue identificada como la…
El Poder Judicial negó el pedido…